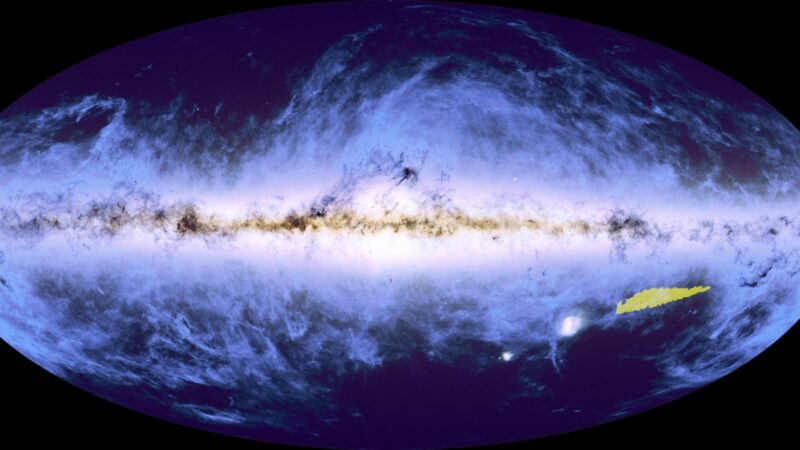Especialistas señalan que vincular el registro de beneficiarios finales con la contratación pública es vital, pues es uno de los sistemas en donde se mueven los recursos ilícitos de grupos criminales. Revisa más detalles en este reporte de InSight Crime
La construcción de marcos legales para combatir la corrupción y el lavado de activos avanza en Latinoamérica y el Caribe, pero la implementación de herramientas específicas, como los registros de beneficiarios finales, todavía enfrenta desafíos, de acuerdo a un informe reciente.
El informe publicado por la organización Global Financial Integrity el 7 de julio examina el estado actual de la transparencia corporativa en América Latina y el Caribe, y evalúa la capacidad de los gobiernos para identificar a las personas que, en última instancia, controlan, poseen o se benefician de entidades legales y empresas.
Los registros que contienen esta información, conocidos como registros de beneficiarios finales, son un instrumento fundamental para perseguir el uso indebido de empresas con fines criminales y corrupción, avalado por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental que promueve estándares internacionales para proteger la integridad del sistema financiero.
Algunas de las formas más comunes en las que el crimen organizado instrumentaliza el sector corporativo incluyen el lavado de activos mediante la creación de empresas fachada o estructuras societarias complejas, y el uso de empresas legítimas para encubrir actividades ilícitas, como operaciones de narcotráfico a través de negocios de exportación.
Las redes criminales también pueden utilizar empresas para sobornar a individuos corruptos del sector público, así como acceder a licitaciones y contratos públicos que, en algunos casos, generan beneficios multimillonarios.
A pesar de la importancia de conocer quién se encuentra detrás de estas entidades y operaciones económicas, no todos los países aplican los controles necesarios. En Estados Unidos, donde se lavan cerca de US$300.000 millones al año, la administración de Donald Trump abandonó a principios de 2025 la aplicación de la ley que exigía a las empresas declarar esta información.
InSight Crime habló con Claudia Helms, directora del Programa para América Latina y el Caribe en Global Financial Integrity, y Luisa Acosta, asistente del programa en dicha institución y antigua investigadora de InSight Crime, sobre la implementación de esta herramienta en la región.
InSight Crime (IC): ¿Qué tan extendido está el uso de los registros de beneficiarios finales en Latinoamérica y el Caribe?
Claudia Helms (CH): De los 38 países y jurisdicciones incluidas en el reporte, más del 72% cuentan con un registro. Eso es un gran avance para la región, porque hemos analizado que en los países donde no existe un registro centralizado, la información del beneficiario final puede estar en algún otro lugar, alguna base de datos de un registro mercantil o similar, y eso hace que la información sea dispersa, que no se pueda verificar de una manera ordenada y fidedigna.
Luisa Acosta (LA): La mayoría de países ya tiene una normativa sólida para cumplir con los estándares de organizaciones como el GAFI. Pero, cuando vamos a la práctica, hace falta la implementación efectiva de la norma y un esfuerzo de las autoridades por hacer que se cumpla de manera idónea. Ese es uno de los retos que hemos identificado, que tiene que haber voluntad política para implementar este tema.
IC: ¿Cuál es el impacto de implementar estos registros en la lucha contra los flujos financieros ilícitos y el crimen organizado en América Latina y el Caribe?
CH: El hecho de tener un registro de beneficiarios finales permite luchar contra el anonimato que pueda haber dentro de una potencial empresa fachada o en situaciones donde las estructuras jurídicas son complejas. Para combatir los grupos criminales se tiene que interrumpir esa cadena de valor del dinero. El registro permite conocer quién es la persona física que finalmente se beneficia de la empresa y de las transacciones, y cómo se podría unir potencialmente a esa persona física con alguna red criminal.
LA: Hay registros de beneficiarios finales que incluyen, por ejemplo, la identificación del cónyuge. En el caso de Colombia, es hasta el cuarto grado de consanguinidad. Como sabemos, hay grupos de crimen organizado en la región cuyos líderes no incluyen sus nombres en sus bienes, sino que los registran a nombre de sus esposas o sus hijos, por ejemplo. Saber quién es verdaderamente el beneficiario final permite también ver cómo se está organizando el grupo criminal y ese es un elemento muy importante para entidades como las fiscalías y las unidades de inteligencia financiera de la región.
IC: Una de las debilidades detectadas en el informe es la exclusión de empresas extranjeras de los registros de varios países de la región. ¿De qué manera podría esta omisión beneficiar al crimen organizado?
LA: Excluir a las empresas extranjeras de los registros de beneficiarios finales crea un vacío legal que facilita el anonimato en las operaciones transnacionales. Esto es particularmente grave en América Latina, donde existen grupos criminales transnacionales, como el Clan del Golfo en Colombia, que se mueve y tiene control de rutas de cocaína a lo largo de América Latina hasta Europa y Estados Unidos. El Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) en Brasil y los grupos criminales en México son otro ejemplo muy claro de cómo grupos transnacionales se podrían beneficiar de esa exclusión.
IC: El informe señala que algunos países imponen multas a las empresas que no proporcionan la información adecuada al registro, lo que les permite pagar el importe impuesto y seguir operando sin mayor control. ¿Cuál sería una alternativa más efectiva? ¿Qué mecanismos podrían fortalecer la aplicación de la ley en estos casos?
LA: Belice, por ejemplo, suspende la licencia mercantil a la empresa. De esa forma, ya no puede operar. Existen otros países donde no permiten la participación de la empresa en el sistema financiero, por lo que no puede adquirir ningún préstamo para financiar sus operaciones. Incluso hay algunos países que dan años de cárcel por incumplir con el no reporte del beneficiario final. Se necesita, más bien, una estrategia holística.
IC: ¿Cuáles son los principales desafíos en la implementación de registros de beneficiarios finales en la región?
CH: Uno de los desafíos más grandes es que la información de los beneficiarios sea realmente veraz, actualizada, y que no simplemente se incluya para cumplir un checklist legal o de debida diligencia, sino que sea útil para las autoridades. También otro elemento a considerar incluye los recursos humanos y financieros, es decir, mantener y entrenar al personal que va a hacer esa verificación, como se va a realizar, qué entidades van a ser las que puedan colaborar, si se cuenta con herramientas tecnológicas o no para realizar las labores, entre otros elementos y capacidades muy propios de cada país.
Otro de los desafíos es hacer que esta interoperabilidad de la información pueda existir de manera sostenible entre las instituciones del Estado. Es importante que no solamente la entidad donde esté el registro la tenga, sino que este intercambio sea constante y fluido con otras autoridades a las que les sea relevante la información. Que se identifiquen ciertas tendencias criminales y de esa manera, se pueda direccionar la identificación de ciertas banderas rojas junto con otras entidades.
Es por eso que a veces es tan complejo atacar las estructuras criminales, porque no solamente basta con que se pueda declarar o no un beneficiario final, sino cómo se usa y se mantiene esa información.
LA: Otro punto muy importante es poder vincular el registro de beneficiarios finales con la contratación pública, pues es uno de los sistemas en donde se mueven los recursos ilícitos de grupos criminales. En nuestro informe identificamos que, del total de países estudiados, Chile, por ejemplo, que se encuentra en proceso de crear su registro centralizado, ha vinculado el tema de beneficiarios finales a la contratación pública. Gracias a esto el país ha podido identificar varios casos de conflicto de intereses.
*Esta entrevista ha sido editada para mayor fluidez y claridad.