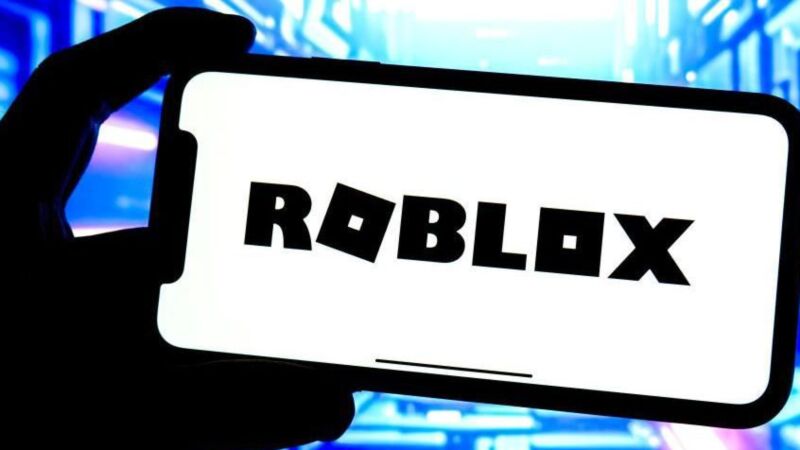Solo si entendemos cómo alguien llega a convertirse en agente del mal podremos prevenir que otros sigan el mismo camino.
De entrada, la idea de humanizar a los monstruos puede parecer provocadora, incluso ofensiva. ¿Cómo vamos a tratar como humanos a quienes han cometido actos atroces? ¿No es precisamente su deshumanización lo que los define y nos protege de ellos? Sin embargo, esa reacción instintiva merece ser revisada. Como advirtió Tzvetan Todorov en Frente al límite, la tentación de deshumanizar al verdugo es tan peligrosa como su crimen, porque nos exime de comprender. Comprender no significa justificar: significa impedir que el horror se repita.
Esta distinción entre comprensión y justificación recorre la obra de Primo Levi, quien insistía en rastrear las huellas de lo humano incluso en el abismo. Solo si entendemos cómo alguien llega a convertirse en agente del mal podremos prevenir que otros sigan el mismo camino.
La banalidad del mal y sus herederos
Hannah Arendt nos enseñó que los grandes males no suelen provenir de demonios, sino de personas normales que renuncian a pensar. Adolf Eichmann, el burócrata nazi que organizó la deportación masiva de judíos, no mataba por odio; cumplía órdenes. Su obediencia ciega, revestida de rutina administrativa, reveló la banalidad del mal: el horror cometido desde la mediocridad, desde la incapacidad de cuestionar.
El psiquiatra Robert Jay Lifton mostró otro rostro de esa banalidad en Los médicos nazis. Allí describe cómo profesionales formados para salvar vidas fueron capaces de asesinar sin culpa mediante un proceso de escisión psicológica que él llamó «desdoblamiento del yo»: la capacidad de compartimentar la conciencia entre el trabajo y la vida cotidiana.
Zygmunt Bauman fue más lejos: el Holocausto —dijo— no fue una aberración premoderna, sino un producto de la modernidad. El exterminio fue posible gracias a la racionalidad instrumental que convierte la eficiencia en virtud y la obediencia en mérito. La burocracia, la tecnología y la división del trabajo se pusieron al servicio del crimen.
El mal puede adoptar formas perfectamente normales
Estos autores coincidieron en algo esencial: el mal puede adoptar formas perfectamente normales. No necesita psicópatas ni fanáticos; basta con estructuras que premian la obediencia y castigan la duda.
El asesino que amaba a los perros
La literatura también ha explorado estas zonas grises. Leonardo Padura, en su novela El hombre que amaba a los perros, reconstruye la figura de Ramón Mercader, el asesino de Trotski. Lejos de retratarlo como un psicópata, lo presenta como producto de una maquinaria ideológica devastadora. Mercader no mata por placer: mata en nombre de un ideal.
En la novela, Padura muestra cómo la madre del protagonista, fanatizada por el estalinismo, lo arrastra hacia una lógica en la que la adhesión absoluta al Partido justifica cualquier crimen. Mercader no es el monstruo solitario, sino el hijo obediente de una ideología totalitaria.
En una de las escenas más conmovedoras, el asesino acaricia a sus perros tras confesar su crimen. En esos animales —ajenos al juicio moral— encuentra un consuelo que no halla entre los humanos. Esa imagen revela su anhelo de redención y su incapacidad para establecer vínculos fuera de la ideología.
Padura no absuelve al asesino: lo ilumina. Al mostrar cómo se fabrica un criminal político, desmonta la idea de que el mal nace de una esencia oscura. Nos obliga a mirar las estructuras que lo producen.
De Eichmann a Mercader: obediencia y fanatismo
Eichmann y Mercader representan dos formas distintas de sumisión al poder: el burócrata que no piensa y el creyente que piensa demasiado dentro de los límites de su fe. Uno mata por obediencia; el otro, por convicción. Ambos subordinan la ética a una lógica superior —la de la raza aria o la revolución socialista tal y como la concebía el estalinismo— y encarnan una misma premisa fatal: el fin justifica los medios.
El primero convierte el genocidio en trabajo administrativo; el segundo, el asesinato político en deber moral. Ambos nos muestran que la monstruosidad no es una anomalía genética, sino una posibilidad humana que se activa en determinados contextos sociales e ideológicos.
Lo inquietante no es el asesino excepcional, sino la estructura que lo hace posible
Como recuerda la filósofa Adriana Cavarero en Horrorismo, el peligro no reside en la maldad extraordinaria, sino en la normalización de la violencia bajo formas de poder. Lo inquietante no es el asesino excepcional, sino la estructura que lo hace posible.
Los nuevos rostros de la deshumanización
Aunque los totalitarismos del siglo XX hayan quedado atrás, los mecanismos que moldean subjetividades al servicio de la violencia siguen operando. La xenofobia contemporánea reproduce, con otros ropajes, los viejos patrones de exclusión.
Cuando un alcalde de El Ejido, en el sur de España, declaró que los inmigrantes «a las ocho de la mañana son necesarios, y a las ocho de la tarde sobran», redujo vidas humanas a su utilidad económica. El trabajador migrante dejaba así de ser sujeto de derechos para convertirse en herramienta desechable.
La reciente ola de agresiones racistas en localidades como Torre Pacheco o Jumilla muestra cómo el odio puede encenderse en torno a hechos concretos y transformarse en linchamientos colectivos. Algunos sectores políticos, lejos de condenarlo, lo aprovechan. Se reformulan discursos de exclusión religiosa o cultural en nombre de la «identidad» o la «tradición», disfrazando la xenofobia de defensa de las costumbres.
Estos procesos no son anecdóticos, sino que son síntomas de un mal estructural. La deshumanización del otro —ya sea inmigrante, pobre o disidente— es el primer paso hacia su eliminación simbólica o material. Lo que ayer se hizo en nombre de la pureza racial o de la revolución socialista, hoy se justifica en nombre de la seguridad, la cultura o la identidad de la patria.
En todos los casos opera la misma lógica: dividir el mundo entre un nosotros virtuoso y un ellos degradado. Es el mecanismo ideológico nazi que convirtió al judío en parásito, al opositor en enemigo de la Revolución y del pueblo soviéticos, al migrante en invasor o las políticas del actual gobierno israelí, dominado por sectores ultranacionalistas que promueven una versión fanática y excluyente del sionismo, negadora de los derechos del pueblo palestino. Las consecuencias de estas políticas apuntan a la aniquilación genocida del pueblo gazatí y a la expansión sistemática de asentamientos ilegales en Cisjordania. Todo ello configura un proceso de despojo forzoso y expulsión del pueblo palestino de su tierra, a menudo disfrazado de «emigración voluntaria».
El doble rasero moral
Un ejemplo revelador: en 2023, seis turistas europeos —cinco franceses y un suizo— fueron detenidos en Mallorca por haber cometido una violación grupal. No se desató ninguna campaña de odio contra franceses o suizos. En cambio, cuando los agresores son migrantes, la reacción colectiva tiende a generalizar y demonizar al grupo de migrantes en su generalidad.
El racismo no es solo un prejuicio emocional: es un engranaje funcional. Sirve para justificar la desigualdad, para desplazar la culpa de las estructuras hacia los individuos más débiles. Como han señalado diversos sociólogos, la ultraderecha no inventa la explotación, pero le da rostro al enemigo: convierte al trabajador precario en amenaza, al extranjero en chivo expiatorio.
De nuevo, el mal no brota del individuo aislado, sino del contexto que lo produce y lo normaliza.
Comprender para prevenir
Entender al que comete el mal no significa absolverlo, sino asumir nuestra responsabilidad colectiva. Karl Jaspers habló de la culpa compartida que toda sociedad debe afrontar cuando permite que el crimen se repita. Paulo Freire propuso una educación problematizadora: enseñar a pensar el mal como una posibilidad humana, no como una anomalía ajena.
Timothy Snyder, en Tierra negra, recordó que todo genocidio empieza con la deshumanización del otro. Antes de las cámaras de gas vinieron las palabras, las caricaturas, los silencios.
Humanizar al monstruo —como proponía Todorov— no es rendirse ante él, sino enfrentarlo en su raíz. Significa aceptar que el mal no nace de una naturaleza perversa, sino de decisiones humanas, de ideologías que anulan al otro, de estructuras que convierten la violencia en rutina.
El mal, entonces, no es una esencia biológica, sino una construcción sociocultural. Y lo más esperanzador de esa constatación es que también puede ser desmontado. Si fue construido por humanos, puede ser superado por ellos.
Asumir esto exige una mirada ética y política: no basta con condenar el crimen; hay que examinar las condiciones que lo hacen posible. El desafío no es expulsar a los monstruos, sino impedir que sigan fabricándose. Porque, al fin y al cabo, humanizar al monstruo es una forma de preservar nuestra propia humanidad.
Francisco Entrena-Durán es catedrático Emérito de Sociología en la Universidad de Granada.
Texto original publicado: Ethic - Cómo se fabrican los monstruos: el mal como construcción social por Francisco Entrena-Durán